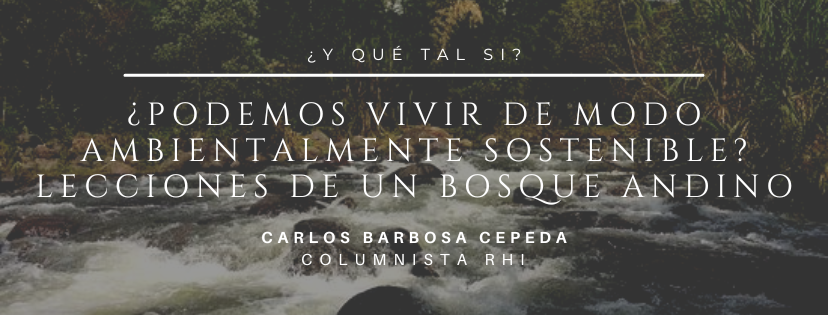¿Podemos vivir de modo ambientalmente sostenible? Lecciones de un bosque andino
Los bosques hablan. Las ranas, los monos, las ardillas, las arañas, los escorpiones, las mariposas hablan: dan testimonio de sí mismas, de la vida que las habita. Los valles y los ríos, las montañas y las hierbas, los árboles y las matas dan señas del orden móvil que permea un territorio.
Estas nociones parecen extravagantes o, cuando menos, serían fácilmente objeto de la objeción de antropomorfismo: le estaríamos atribuyendo a otros seres cualidades netamente humanas, y con ello fallaríamos en reconocer la naturaleza que genuinamente les corresponde. A decir verdad caeríamos en antropomorfismo siempre y cuando nos limitemos a una comprensión estrictamente humana del habla. En un libro con el muy diciente título de “Cómo piensan los bosques: hacia una antropología más allá de lo humano”, Eduardo Kohn sostiene que los seres humanos no son los únicos capaces de comunicar y, en general, de manifiestar sentido (o significar). Pero para entender cómo otras criaturas pueden hacerlo necesitamos ampliar nuestra noción de cómo es posible significar. Ello nos ayuda a entender cómo el bosque (u otros tipos de ecosistemas, por qué no) expresa sentido, y, con lo cual, aprender a escuchar la voz del bosque nos permite aprender de él. Más aún: esa escucha es indispensable también para comprendernos a nosotros mismos, pues no existimos separados, sino que de base y todo el tiempo nos hallamos integrados a otros seres vivientes en una red de conexiones significativas —reitero: significativas.
Durante algunos días del inicio de 2023, tuve la oportunidad de trabajar como voluntario en Kasaguadua, una reserva natural del Quindío. Se trata de una reserva de la sociedad civil, figura que en Colombia le permite a un particular destinar un terreno propio a la conservación medioambiental, bajo supervisión y orientación estatal. Pero como este tipo de entidades son esencialmente privadas, deben sostenerse con sus propios recursos. En este caso, la reserva se sostiene con visitas guiadas para grupos y con algunas habitaciones de hospedaje. Se trata de un sotobosque andino sobre una pendiente de montaña y con altos grados de humedad: el vapor de agua proveniente del océano Pacífico choca con las altas montañas de la cordillera occidental colombiana (en territorio colombiano la cordillera de los Andes se divide en tres ramas), con lo cual queda atrapada y se esparce sobre la zona en forma de lluvia horizontal. Por ello la vegetación es bastante tupida y diversa, con presencia de yarumos, guaduas, jóvenes palmas de cera, plantas melastomatáceas, heliconias, entre muchas otras. Eventualmente es posible avistar aves como el carriquí de montaña (Cyanocoras yncas), o mamíferos como algunos monos.
El bosque es pequeño: abarca apenas 12 hectáreas de terreno en la vereda Palestina del municipio de Salento. La habitabilidad humana del espacio, sea temporal o permanente, está sometida a estrictas condiciones para no poner en riesgo al ecosistema. Máximo diez personas pueden habitarlo al tiempo. El agua proviene del bosque mismo y la que se utiliza para consumo humano (baños y cocina) pasa por un filtro antes de volver al entorno. El agua contiene microorganismos que ayudan a purificarla, por lo cual ningún humano que esté tomando antibióticos puede alojarse en la reserva. Los residuos orgánicos (que principalmente se producen en la cocina) se arrojan al bosque: serán festín de varios animales. Los plásticos se separan para llevarlos luego a una recicladora.
La edificación principal o “refugio” está construida parcialmente de ladrillo y cemento, pero incluye columnas en guadua. Las habitaciones del hospedaje son módulos elevados cuya estructura está principalmente compuesta de vigas en guadua y anclajes elaborados con plástico reciclado. En general, el ambiente es muy tranquilo, pero es preciso prestar atención a la eventual entrada de arañas o escorpiones (no son letales); por eso mismo es importante revisar las botas antes de ponérselas para salir a trabajar o ir a los caminos. Por cierto, los caminos mayormente no están empedrados, así que las frecuentes lluvias los hacen no poco fangosos y por tanto resbalosos. Se debe andar con precaución, especialmente a la hora de descender, y siempre con botas u otro calzado de buen agarre. Los caminos son sinuosos porque siguen las curvas de la montaña, pero no es buena idea tratar de hacerse atajos por las faldas, o en todo caso internarse en el bosque: uno podría toparse con un nido de serpientes y meterse en un serio problema.
En fin, el lugar es habitable y ha sido adecuado para que quienes residan allí puedan disponer de algunas comodidades modernas como cocina, baños, acceso a internet y electricidad, pero residir en el bosque requiere prestar atención a las circunstancias y aceptar sus condiciones. Lo que pueda uno hacer o no hacer depende especialmente de la lluvia, que es frecuente. Si llueve, hay que desconectar previamente la tubería que llena los tanques de agua potable, pues la lluvia remueve sedimentos que la hacen inutilizable para el consumo humano. Si el temporal es muy fuerte, puede obstaculizar la entrada o salida de la reserva.
No hay lugar, pues, a romantizar el bosque. Puede ser un desafío con todo y las adecuaciones hechas para facilitar la habitabilidad humana. El bosque impone restricciones, obliga a estar atento, puede cambiar los planes que uno tenga. Pero por eso mismo la experiencia de habitarlo es muy interesante y hasta eventualmente transformadora. Por mucho tiempo hemos estado haciendo nuestros aposentos de modo que alejemos todo lo posible las distintas molestias y contingencias que la naturaleza nos trae, y hasta para dotarnos de toda suerte de comodidades. Inclusive ciudades enteras son planeadas en función de hacer la vida de sus habitantes lo más cómoda y menos esforzada posible. ¿Cuándo contaron nuestros ancestros con que para obtener agua bastaba abrir un grifo sin salir de casa?, ¿con que para entretenerse o informarse les bastaba encender algún aparato al alcance de su mano?, ¿con que su alimento estuviera accesible, ya cultivado, limpio y empacado, a pocos metros de casa?
Acostumbrados a estas facilidades, nos cuesta imaginar que durante el grueso de la historia humana se trataba de cosas impensables o, en el mejor de los casos, lujos solamente disponibles para los más poderosos. Pero por estar acostumbrados a ellas no seríamos capaces de renunciar siquiera a una parte voluntariamente. He aquí la espinosa cuestión que la situación nos plantea en estos tiempos de evidente crisis ambiental: ¿son sostenibles todas estas comodidades? Si al menos en parte no lo son, no nos queda más remedio que aprender a vivir sin ellas. Y sí, cuesta, pero o hacemos el esfuerzo ahora a voluntad, o nos tocará a las malas. Tarde o temprano.
Vivir y trabajar unos pocos días en una reserva natural me imponía pensar en ese desafío. Es curioso porque no carecí de varias comodidades modernas, y aun así no podía dejar de ser sensible a las limitaciones que enfrentaba. ¿Qué tal sería vivir en un ambiente mucho más desafiante, como la selva amazónica, sin baños o electricidad? He ahí la cuestión: es retador que nos quiten incluso una pequeña parte de nuestra habitual comodidad, peor aún si nos la quitan toda. Pero el desafío es insoslayable. Tarde o temprano, un porcentaje importante de la humanidad deberá renunciar a una parte de sus facilidades a fin de hacer sostenible la vida del género entero y la de las generaciones venideras: quizá sea el agua caliente en la ducha, quizá la disponibilidad de agua y electricidad virtualmente sin límites, quizá la diversidad de opciones de compra. Son ejemplos, apenas. Pero sin duda uno de los costos de la sostenibilidad será abandonar en buena medida la facilidad de no preocuparse por lo que pasa alrededor. El bosque me obliga a estar atento a si llueve o no, por ejemplo. A lo mejor nos pasará a todos, tarde o temprano, incluso en las ciudades. Ahora bien, ¿habría que verlo como una carga, como un sacrificio? Quizá precisamente el problema fue habernos habituado a no tener que prestar atención. Pagamos un alto precio por ello: nos desconectamos paulatinamente de la tierra, de sus ciclos, de sus señales. Y con ello no podíamos sino acabar desconectados de nosotros mismos: encerrados en el seno de nosotros mismos, solos, sedientos de conexión pero incapaces de encontrarla. No sin razón Eduardo Kohn insiste en que no podemos entendernos a nosotros mismos sin ir más allá de lo estrictamente humano: sin escuchar al entorno, ejercitándonos en captar los mensajes de la tierra.
Kohn asegura que él no se ha inventado nada: lo que vierte en su libro, afirma, lo aprendió de los pueblos amazónicos y del bosque mismo. Los pueblos amazónicos, y en general muchos pueblos indígenas del mundo, aseguran que de la selva se aprende, si uno sabe escuchar. Escuchar no solamente a los otros animales, sino incluso a los vientos, las montañas y los ríos, los valles y las piedras. Así parece sugerir también Eihei Dōgen, maestro y filósofo zen japonés del siglo XIII, en su “Discurso de las montañas y las aguas” (“Sansuigyō”): las montañas y las aguas enseñan, predican la sabiduría. La tierra, podríamos decir hoy, predica la sabiduría. ¿En qué consiste esta sabiduría? Si se pudiera decir sin más, quizá no sería precisamente la enseñanza de la tierra misma. Pero en la actitud de escucharla ya estamos entendiendo algo de ella. Cuando escuchamos, cuando prestamos atención, ya entendemos que no solamente se trata de nosotros: no solo se trata de nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestra comodidad. Y eso, lejos de ser un mal necesario, puede ser inclusive una forma de liberación.
En Ryōan-ji, templo zen ubicado en Kioto, hay una jofaina ritual que lleva inscrita la expresión ware tada taru wo shiru 我唯足知, que se podría traducir “saber bastarse consigo mismo”. ¿Qué me hace falta realmente? Hoy en día suena a sentido común pensar que si tengo más y mejores comodidades —carro, celular, teatro en casa, personal de servicio—, mi vida será más fácil o más llevadera. De alguna manera esto se verifica y sucede, pero luego las comodidades terminan cobrando su precio: debo vigilar que no me roben o asalten, debo gastar tiempo y dinero en mantenimiento de aparatos, debo cambiar mis artefactos cuando salgo algo mejor, debo preocuparme de ostentar o de disimular mis posesiones. Quería mis posesiones para ser más libre y ahora ellas me encadenan. Y si no lo percibo ahora, ya lo percibiré cuando ellas no estén. En fin, cuanto más me haga falta, más carente me sentiré. Por otro lado, si atendiera plenamente al aquí y ahora, ¿no me encontría enteramente sostenido por el aire, la tierra, las aguas? ¿En general, por todas las otras existencias? ¿Qué me haría falta, realmente?
La sostenibilidad ambiental de la humanidad pasará por resolver esa pregunta realmente, por una transformación de nuestros hábitos y expectativas. O pasa por ahí, o nunca pasará.
Más información sobre Kasaguadua
Botero Castaño, María Fernanda. “Restauración ecológica para la conservación del agua en Salento”. El Espectador. 28 de junio de 2021. https://www.elespectador.com/ambiente/bibo/restauracion-ecologica-para-la-conservacion-del-agua-en-salento/ (Accedido el 24 de enero de 2023).
¿Cómo referenciar?
Barbosa Cepeda, Carlos. “¿Podemos vivir de modo ambientalmente sostenible? Lecciones de un bosque andino” Revista Horizonte Independiente (¿Y qué tal si?). Ed. Nicolás Orozco M., 01 marzo 2023. Web. FECHA DE ACCESO.
Todas las marcas, los artículos y publicaciones son propiedad de la compañía respectiva o de Revista Horizonte Independiente y de HORIZONTE INDEPENDIENTE SAS
Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparecen, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.